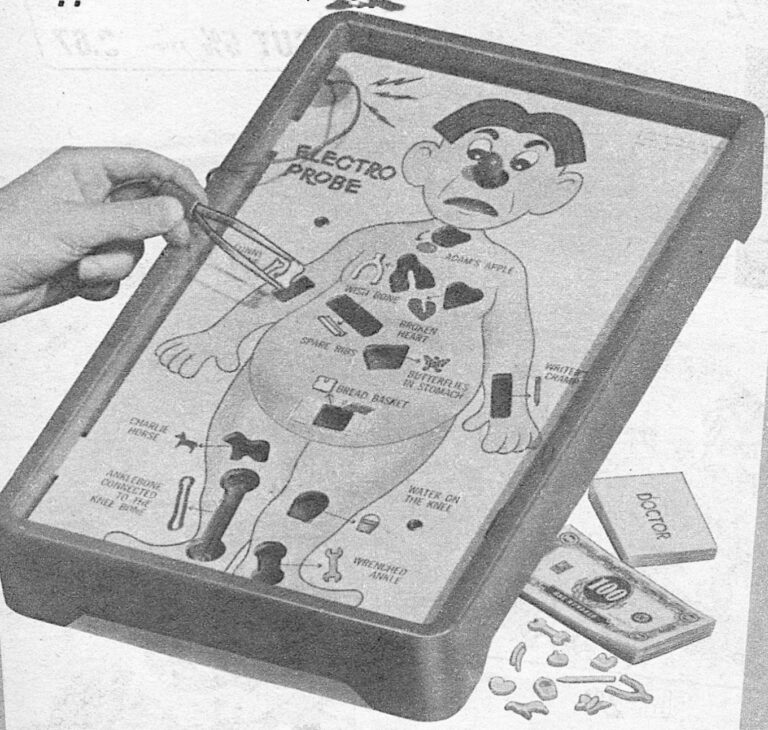El Día 365.
Lo sorprendente no es que aún espero el “Entrenamiento Anual de Cortesía”, también conocido como “Día 365”, sino que cada año creo que puede ser distinto. Además, hay una clase de expectación en la idea de comportarse de un modo que contradice el habitual y revela otra forma posible de interrelación. A veces pienso que es un examen que mide mi capacidad para actuar fuera del guion establecido.
Durante los otros 364 días del año, me dedico a superar lo que considero lo peor de mí mismo. No desaprovecho ninguna ocasión que me permita reforzar mi propia iniquidad. No pienso en lo que hago ni en por qué, y no distingo entre costumbre e instinto. En consecuencia, madurar implica calibrar la operación de deterioro: afina el sistema que descompensa hasta que el golpe se ejecuta sin desviaciones.
En mi edificio, como en todos, hay sensores que miden la oscilación del tono de voz. No sancionan nada: solo actualizan nuestro “índice de predisposición”, un valor que no figura en ningún documento oficial, pero que se menciona en susurros. Nadie dice que importen, y sin embargo todos procuramos no bajar demasiado.
Cuando todo está permitido, nada lo está del todo. Como resultado, el atrevimiento desaparece porque no existe la noción de riesgo. Lo extraño es que nunca nos parece curioso cómo una sociedad, si es que puede llamarse así, no ha alcanzado la extinción. ¿Cómo se sostiene una comunidad basada en la demostración constante de la animadversión hacia el prójimo y que, además, busca la anulación de cualquiera que no sea uno mismo?
En realidad somos muy poco curiosos: tampoco cuestionamos cómo la procreación y las relaciones íntimas humanas funcionan como columna vertebral de la conservación de nuestra especie. Quizás porque la respuesta es obvia. Las uniones civiles propician y amplifican nuestros aspectos más negativos. La vida en pareja funciona como el primer campo de entrenamiento. Lo que en otros universos se conoce como familia, aquí es una primera simulación donde se mide el alcance de humillaciones diseñadas a la medida de sus miembros.
En la escuela, desde pequeños, aprendemos a detectar puntos débiles: grietas en la postura, inflexiones de voz, dudas contenidas. Es el único conocimiento transversal que compartimos. No se enseña como una técnica; se transmite como una forma de percibir el mundo. Para muchos, fue nuestra primera competencia real.
Increíblemente, o quizá de forma previsible, los índices de criminalidad son casi inexistentes. De este modo, los órganos policiales no tienen razón de ser. ¿Qué podría considerarse un delito cuando el objetivo de cada ciudadano es la destrucción psicológica de sus iguales? Por eso nuestro código penal contempla únicamente un crimen: el homicidio, y sus condenas son mínimas.
Acabo de caer en cuenta de que no he aclarado que la destrucción a la que me refiero es puramente psicológica. En este contexto, el poder del otro se basa en la deconstrucción de tu ser. Funciona desarmando tu autoestima hasta que ya no puede sostener nada. Se mide por el tamaño de las dudas sembradas, esas que terminan por convertirte en tu propio enemigo: alguien sin valor ni voz, que desconfía de sí mismo. Todo se reduce a eso: plantar esa idea, alimentarla y esperar a que cumpla su tarea desde adentro.
Hay quienes nunca se recuperan del todo. El “balance de interacción” anual —otro documento cuya existencia nadie admite— recopila las variaciones de un año a otro: cuánto hemos debilitado a otros y cuánto nos han debilitado. No tiene efectos formales, pero determina ascensos laborales y ciertos privilegios invisibles.
Lo que nos causamos, aunque es un daño real, no deja marcas visibles. Por lo tanto, delitos como las lesiones personales carecen de sentido. Las heridas más profundas se cargan por dentro y nunca sanan por completo.
A pesar de todo, aún aguardo el “Entrenamiento Anual de Cortesía”, incluso cuando ya no creo en nada. Siempre me pregunto qué es, y nunca obtengo una respuesta. En el Manual de Convivencia solo aparece mencionado una vez, en un pie de página casi ilegible: “Jornada experimental, sujeta a evaluación”. Nadie sabe quién autorizó ese añadido.
Así que, cuando finalmente llega el Día 365, mi vecindario se transforma en una versión irreconocible de sí mismo. Es un modelo de amabilidad y compasión. Entonces llueven halagos, besos, abrazos. Los niños juegan sin burlas, con una alegría casi incómoda. Sus sonrisas parecen imitaciones de algo visto una sola vez. Incluso algunos escuchan por primera vez la palabra camaradería, pero no tardan en olvidarla.
Al caer la noche, regreso a eso que durante el día fue una casa, pero que ahora vuelve a ser una guarida, e intento dormir a pesar de la excitación posterior a la velada. En cada ocasión, el “Entrenamiento Anual de Cortesía/Día 365” me deja siempre una inquietud tenue, una sensación de desajuste pasajero.
A la mañana siguiente, todo regresa a su orden natural. La amabilidad del día anterior se disuelve sin resistencia. Ese breve vistazo a mi otro yo ya es cosa del pasado. Entonces empiezo a preguntarme si en realidad existe y si prefiero ser como él.
Hasta que, finalmente, sucede lo inevitable: el instinto vuelve a reclamar el sitio que nunca debió abandonar. Se agolpan en mi mente, luchando por salir, la serie de burlas, vejaciones e insultos más viles que se me han ocurrido en mi vida. Y todas, sin excepción, van dirigidas a quien creí ser ayer.
Day 365.
What surprises me isn’t that I still wait for the “Annual Courtesy Training,” also called “Day 365,” but that every year I keep believing it might be different. There’s a particular anticipation in imagining yourself acting against your usual nature, as if another mode of being could briefly surface. Sometimes I think it’s a test meant to measure how well I can step outside the script I’ve followed my entire life.
For the other 364 days, I dedicate myself to outdoing what I consider the worst in me. I don’t pass up a single chance to sharpen my cruelty. I don’t think about what I do or why, and I no longer distinguish between habit and instinct. Maturity here means calibrating the machinery of deterioration—fine-tuning the system until each strike lands cleanly, without drift.
My building—like every building—has sensors that track fluctuations in tone. They don’t punish anything; they simplyupdate our “predisposition index,” a value that never appears in official documents but circulates in whispers. No one claims it matters, yet all of us guard it carefully.
When everything is permitted, nothing truly is. Risk evaporates, and with it any sense of daring. What’s strange is how rarely we wonder why a society—if it qualifies as one—hasn’t already collapsed. How does a community survive when its foundation is open hostility and the steady erasure of anyone who isn’t you?
Curiosity isn’t our strength. We don’t question how procreation or intimate relationships became the backbone of our species’ survival. The answer is obvious. Civil unions nurture and amplify our worst impulses. Coupling becomes the first training ground. What other worlds call a family is, here, a controlled simulation measuring the reach of humiliations designed for each participant.
At school, from an early age, we learn to spot weakness: a break in posture, a hesitation in voice, a doubt swallowed mid-breath. It’s the only universal knowledge we share. No one teaches it formally; it’s absorbed as a worldview. For many of us, it was the first real skill we ever mastered.
Incredibly—or predictably—crime rates are almost nonexistent. Police forces serve no purpose. What could qualify as a crime when every citizen aims to dismantle everyone else? Our criminal code recognizes only one offense—homicide—and even that carries minimal sentences.
I should clarify that the destruction I mean is entirely psychological. Power here depends on dismantling the self. You strip confidence until nothing remains to hold someone upright. You sow doubt until they turn inward, becoming their own enemy: voiceless, valueless, mistrustful of their own mind. Everything reduces to that—plant the idea, feed it, let it hollow them out from within.
Some people never fully recover. The annual “interaction balance”—a document no one admits exists—records how much we weakened others and how much they weakened us. It has no official standing, yet it dictates promotions and those invisible privileges everyone pretends not to notice.
The harm we inflict leaves no physical trace. Injuries you can’t see cease to count as injuries at all. The deepest wounds remain inside and never fully close.
Even so, I wait for the “Annual Courtesy Training,” despite believing in nothing. I ask myself what it is and always get the same silence. In the Manual of Conduct, it appears only once—in a nearly illegible footnote: “Experimental session, subject to evaluation.” No one knows who inserted it.
Yet when Day 365 arrives, my neighborhood transforms into something unrecognizable: a model of warmth and compassion. Compliments, kisses, and embraces fall like weather. Children play without mockery, with a joy so bright it feels abrasive. Their smiles look borrowed—copies of something witnessed only once. Some learn the word camaraderie for the first time, though they forget it hours later.
When night settles, I return to what briefly felt like a home but now reverts to a den. I try to sleep despite the afterglow of the evening. Each year, Day 365 leaves the same thin residue: a fleeting unease, a slight misalignment.
By morning, everything resets. Yesterday’s kindness dissolves without resistance. That brief glimpse of another version of me is already gone. I wonder whether he exists at all—and whether I would even want to be him.
And eventually the inevitable happens: instinct surges back, seizing the space it considers its birthright. My mind fills to capacity with the entire arsenal of contempt I’ve spent a lifetime refining—every taunt, every degradation, every meticulously sharpened insult, all of them vile enough to peel a soul apart. And every last one, without a single exception, is aimed squarely at the weak, deluded person I thought I was yesterday.