Chiste interno.
Siempre recordaré cómo me enteré de que no era 100% humano de la manera más absurda: en una sala de urgencias donde había terminado después de que una doña me atropellara con un carrito eléctrico del mercado. De repente, entró un paramédico, con cara de circunstancia, y me susurró, mirando al suelo: —Señor, debo correr a buscar al jefe de radiología. Además, quizás no debería decirle esto, pero tengo la impresión de que uno de sus riñones me sonríe —
“¡Pues me ha dado duro la señora!”, pensé. Y entonces entendí que lo que decía el chico debía deberse a un problema cerebral. Después de todo, yo sé que no estoy del todo bien del coco.
Mientras esperaba el final de lo que debió ser la junta médica más surrealista de ese centro de salud, empecé a conectar algunos incidentes de mi vida que podían —o no— tener que ver con lo que me pasaba.
Además, las ciencias nunca fueron lo mío. De anatomía sé lo básico, y más por práctica que por teoría. Así que, de los órganos que no me dan problemas ni satisfacciones, no tenía ni idea. Entonces, ¿quién carajo había hecho sonreír a uno de mis riñones? Yo ni siquiera sabía que tenían cara.
Fue entonces cuando recordé un verano algo desmesurado que pasé en un pueblo hace unos cuantos años. Lo de “recordar” es mucho decir, pero en algún rincón de mi memoria aparece, como un espectro, el momento en que me subí al tren. Las cuatro horas hasta mi destino debo haberlas donado a los gin-tonics del vagón-bar, porque las perdí por completo.
Lo que vino después es una mezcla de lo que me contaron y un recuerdo borroso, como si lo hubiera soñado borracho. No existían los días ni las noches. Además, es imposible ubicar fechas exactas. Sin embargo, en uno de los recuerdos más nítidos tengo un postsentimiento —algo así como un presentimiento, pero al revés— de correr hacia nuestra “guarida”, con miedo de que un guardia civil me detuviera por “orinar en la vía pública”.
La paranoia etílica me jugó una mala pasada. Bajé la guardia justo donde no debía. Hay calles que se tragan a cualquiera… y más si vas con unas copas de más. Pero ese atajo era la diferencia entre orinar en público o en privado. Después de eso, mi cabeza se nubló por completo. Solo recuerdo que no recuerdo nada.
Desperté acostado en una de las literas de la guarida. Mis compañeros no parecían demasiado preocupados. Decían que me habían encontrado inconsciente, con lo que parecía una puñalada cerca del estómago. Según ellos, algún alma caritativa me había cosido en plena calle, y la cantidad de alcohol en mi cuerpo fue lo que me salvó de una septicemia.
No obstante, esa explicación me bastó. Por otro lado, no sentía dolor, y ya estaba listo para el próximo bar. Lo dejé así. Ni siquiera se me ocurrió preguntar cuánto tiempo había pasado. Luego me enteré: dos semanas. ¡Me había perdido dos semanas del verano por culpa de unos malditos buscavidas!
Cuando volví a la ciudad, recordar aquel verano me pesaba más. Asimismo, lo de la supuesta puñalada pasó a ser otro secreto guardado en el rincón donde acumulo los recuerdos que no quiero revisar. Y allí quedó, cubriéndose de polvo y de olvido. Hasta hoy, cuando el ataque del carrito de hipermercado me obligó a sacarlo de nuevo.
El recuerdo se desvaneció cuando un grupo de médicos y enfermeras irrumpió en mi cubículo. El que parecía el jefe me miró serio y me suelta:
—Señor, ¿ha donado usted algún órgano?
—Jamás —le dije, sin entender nada—. ¿Cómo iba a hacerlo sin enterarme?
“El médico miró a sus colegas, quizás buscando apoyo, y luego me habló con voz seria, casi fúnebre:”
—La venta de órganos es ilegal, pero no lo acusaremos. Quien le extrajo el riñón dejó en su lugar una réplica perfecta, hecha con biomateriales. Y, por si fuera poco, le dibujó una sonrisa.
Se quedaron todos callados. Yo también. Y ahí me cayó la ficha: las lagunas, la cicatriz, las dos semanas perdidas.
Cuando me dieron de alta, busqué a un viejo amigo que aún era guardia civil. Le pregunté si alguna vez habían investigado algo parecido. Me dijo que, unos meses después de aquel verano, desmantelaron una banda internacional de tráfico de órganos. Aún así solo atraparon a un rumano, que murió “de causas naturales” una semana después.
En consecuencia, nunca supe qué pasó realmente después de que me extrajeron el riñón y lo sustituyeron por el intruso. Sigue siendo un misterio de película barata… pero con un final feliz, si es que se le puede llamar así.
Sin embargo, he decidido que lo mejor es hacer pública mi historia, por si alguno de los que me leen sabe algo que me ayude a completar el único capítulo interesante de mi vida.
Prometo no decirle nada a la Guardia Civil. Soy un hombre de honor.
Inside Joke.
I’ll never forget the day I found out I wasn’t exactly a fully human model. The whole thing was ridiculous from start to finish. I ended up in an ER cubicle because some lady ran me over with one of those electric shopping carts people use when they want to feel powerful. A paramedic walked in, looking like he’d drawn the short straw, and muttered—eyes glued to the floor—“Sir, I need to get the head of Radiology. I probably shouldn’t say this yet, but I’m pretty sure one of your kidneys is smiling at me.” I figured the old woman must have hit me harder than I realized. Whatever the guy was saying had to be some sort of brain glitch. I already know my mind isn’t exactly premium-grade hardware.
While I waited for what had to be the most surreal medical meeting ever held in that hospital, I began connecting random episodes from my life that could—maybe—explain what was happening. Science and I have never been on speaking terms. I know basic anatomy, mostly from life smacking me around, not from any textbook. So when it comes to organs that neither delight me nor complain, I’m clueless. Who the hell would make one of my kidneys smile? I didn’t even know kidneys had the option.
Then a memory drifted up, one that came covered in dust. A wild summer I spent in a small town years ago. Calling it a “memory” is generous. Somewhere in the attic of my brain, like a blurry ghost, I can see myself boarding a train. The four-hour ride must have been sacrificed to the gin and tonics in the bar car because I remember exactly none of it. Everything that follows feels like a drunken fever dream, mixed with secondhand stories. Days and nights didn’t exist. Dates were a fantasy. Still, one scene stands out: me sprinting toward our “hideout,” terrified a Guardia Civil officer would arrest me for public urination. Alcoholic paranoia is a vicious little creature. I dropped my guard at the worst possible corner. Some streets swallow anyone—especially if you’re wandering around with the grace of a newborn giraffe after a few drinks. That shortcut meant the difference between peeing publicly or privately. After that, everything went dark. I remember only the blackout.
I woke up on one of the hideout’s bunk beds. My friends weren’t exactly panicking. They told me they’d found me unconscious with what looked like a stab wound near my stomach. Apparently, some good Samaritan stitched me up right there on the street, and the ocean of alcohol in my system kept me from getting infected.
Honestly, it sounded believable enough for me. I felt no pain and was already ready for the next bar. Didn’t even think to ask how long I’d been out. Later, I found out it had been two weeks. Two weeks of summer gone, stolen by a bunch of street rats.
Back in the city, that summer sat heavier on my mind. The supposed stabbing joined the pile of memories I don’t dare revisit. It stayed there, gathering dust, until today—when the supermarket cart incident forced me to open that drawer again.
Then the whole memory collapsed when a squad of doctors and nurses stormed into my cubicle. The one who looked like the boss stared at me and asked, “Sir, have you ever donated an organ?”
“Never,” I said. “How would I even manage that without noticing?”
He looked at his team for moral support and then lowered his voice, as if delivering tragic news or explaining something extremely stupid.
“Organ trafficking is illegal, but we’re not accusing you of anything. Whoever removed your kidney replaced it with a perfect synthetic replica. And for reasons we can’t explain… they drew a smile on it.”
Silence. From them and from me. And suddenly everything clicked: the gaps, the scar, the two missing weeks.
After I was discharged, I visited an old friend in the Guardia Civil. I asked if they’d ever seen anything similar. He told me that a few months after that summer, they’d busted an international organ trafficking ring. They only managed to catch one guy—a Romanian—who conveniently died of “natural causes” a week later.
So I never learned what really happened after they stole my kidney and installed the imposter. It’s still a bargain-bin mystery, the kind even Netflix would reject. At least it somehow ended… fine. More or less.
Nevertheless, I decided to make this public. Maybe someone out there knows something that can help me fill in the only genuinely interesting chapter of my life.
And don’t worry. I won’t say a word to the Guardia Civil.
I consider myself a man of honor.
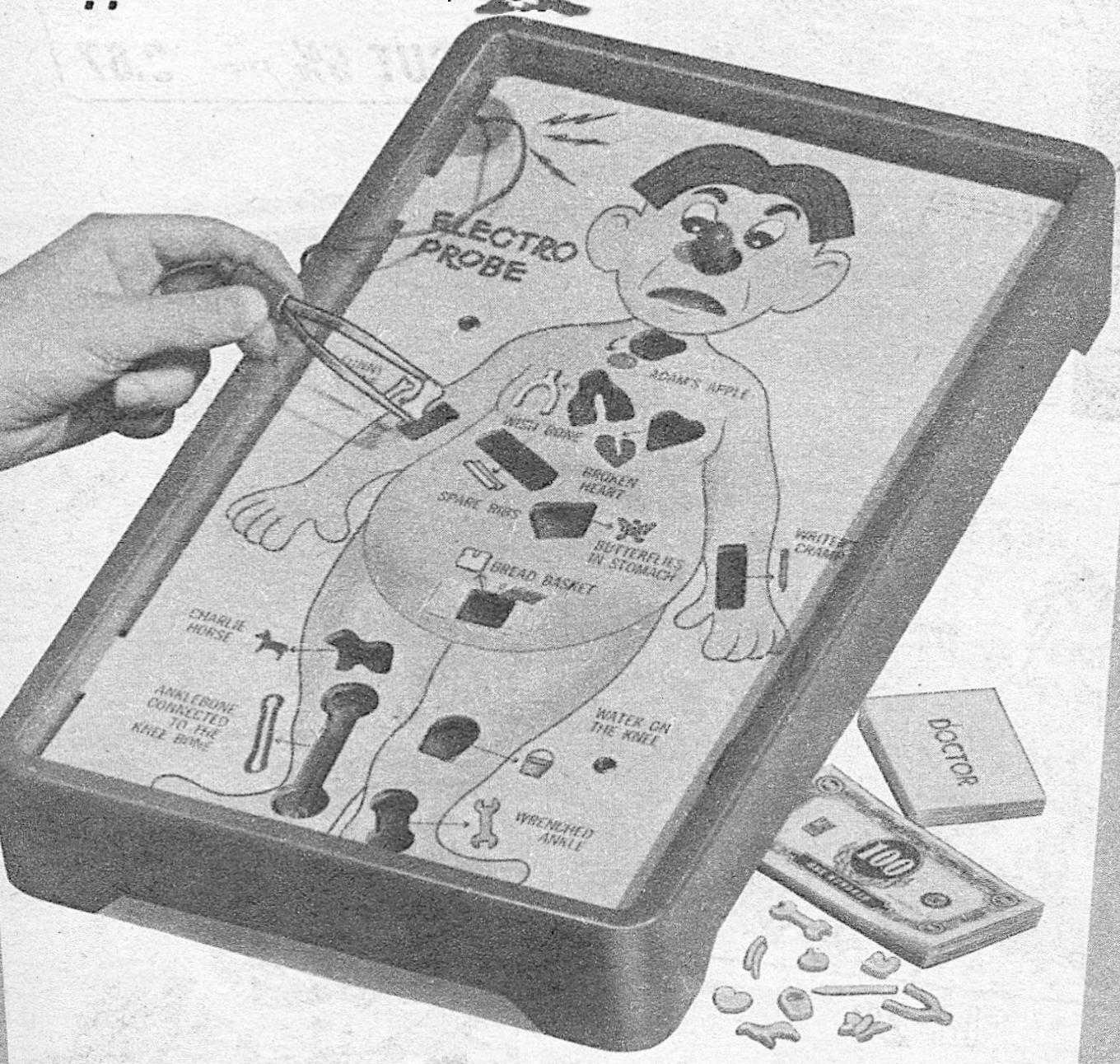

Este cuento es de Halloween total…
Lo mas escalofriante es leer “un guardia civil…”
Que culillo!
Un placer leerte