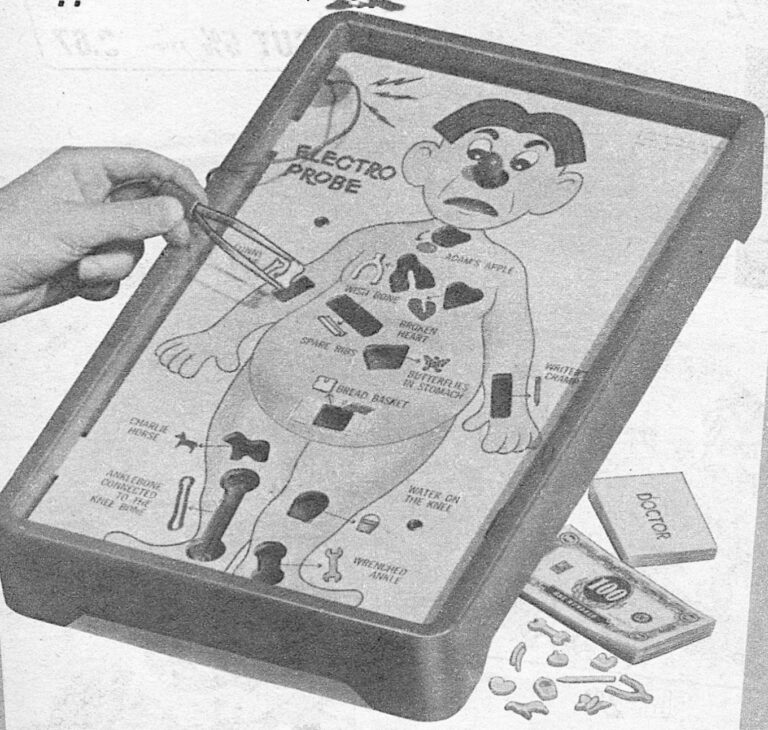Erupción
“Ground she’s movin’ under me
Tidal waves out on the sea
Sulfur smoke up in the sky
Pretty soon we learn to fly.”
Jimmy Buffett
Cuando me detuve a comprar agua en un kiosco de Madrid, me llamó la atención la portada de una revista especializada en vigilar a los millonarios. Anunciaba: “Exclusiva: revelamos el secreto más blindado del jet-set”. El artículo describía un destino enigmático con frases ampulosas como “solo para los que pueden comprar lo que el dinero no puede pagar” y lo llamaba “el paraíso donde hasta los más pecadores pueden entrar si utilizan la llave adecuada”, intentando disimular que todo provenía de relatos imposibles de verificar. Sin embargo, había un detalle en el que coincidían todas las fuentes anónimas: en ese lugar había un volcán extinto.
Entonces regresó a mi memoria una noche excepcional en Indonesia, al menos veinticinco años atrás, y entendí que el enigma de la ubicación era menor que la historia que lo convirtió en lo que es hoy.
Ese día, tuve la inesperada fortuna de que cancelaran mi vuelo de Yakarta a San Francisco. Reinaba una incertidumbre total respecto a los controles aeroportuarios y nadie sabía muy bien qué podía considerarse normal. La aerolínea nos dividió en grupos para las comidas y los alojamientos improvisados. En el mío, compuesto por cinco desconocidos de procedencias dispares, destacaba un hombre de edad indescifrable. Parecía un aristócrata explorador: traje a la medida con el desgaste exacto de quien solo invierte en piezas hechas para durar; botas de lujo con el cuero oscurecido por el recorrido; y una autoridad tácita a la que todos nos sometíamos sin pensarlo demasiado.
Sin anunciarlo, asumió el mando y consiguió que nuestro grupo se instalara primero. Ya acomodados, me invitó al bar y pidió dos copas de Madeira seco muy viejo como quien repite un ritual privado. Solo entonces supe que llevaba décadas recorriendo el mundo en busca de islas remotas donde levantar complejos de lujo, y que su última adquisición lo tenía especialmente satisfecho. Entre sorbos lentos, comenzó su relato:
Durante años, en XXX —país cuyo nombre prometí no revelar— aquella elevación en una pequeña isla había sido considerada un accidente geológico irrelevante que, con suerte, merecía una nota al pie. En el vasto universo geológico, lleno de colosos milenarios y sistemas volcánicos monumentales, ese humilde monte no era más que un punto inadvertido.
Lo rodeaba un paraje árido, con vegetación mínima, fauna casi inexistente y un silencio extraño que parecía absorber la energía de quien se acercara. Aquella zona era tan poco prometedora que incluso los exploradores más tercos la recorrían con prisa, deseando marcharse.
Hasta que un geólogo, quizá más persistente que los anteriores, decidió colocar sensores de energía alrededor del montículo. Lo que despertó su curiosidad no fue el tamaño ni la forma, sino los resultados de las mediciones: el relieve mostraba un comportamiento nunca antes visto; reaccionaba de forma distinta según quién se aproximara.
Una vez compartida la particularidad, la comunidad científica comenzó a interesarse por el fenómeno y a comprobar las variaciones. Ante los investigadores de mayor autoridad —figuras respetadas, directores de departamento, decanos de escuelas de geología— el monte se mostraba impecablemente estable. Sin temblor, sin calor, sin fumarolas. Un relieve dócil, casi complaciente.
En cambio, ante los científicos de oficio —observadores minuciosos, no siempre reconocidos— la montaña parecía transformarse. Emitía picos de calor repentinos, exhalaba gases breves y dejaba caer pequeñas rocas con un sentido de oportunidad casi deliberado. Los sismógrafos registraban microseísmos nerviosos, vibraciones que nunca aparecían cuando otros equipos pasaban por allí. Era como si quisiera sacudirlos para que se marcharan.
Aun así, ninguno de los dos grupos fue capaz de relacionar la diferencia de reacciones con los cargos de quienes se acercaban. Y quizá por eso nadie se percató.
La falta de explicación científica hacía que los informes oficiales insistieran en errores instrumentales. ¿Cómo iba un volcán diminuto, sin cráter ni registro eruptivo, a comportarse de forma tan diferenciada? La idea parecía absurda. En la escala geológica universal, aquel relieve seguía siendo un chiste. Nada más.
Entonces comenzaron los debates. El equipo de mayor rango sostenía que aquel monte no representaba peligro alguno. Para ellos, era casi simpático. Cada expedición confirmaba sus certezas: ninguna anomalía, ninguna señal de alerta, ninguna actividad.
Por otro lado, cuando las mediciones de los investigadores con menos prestigio los contradecían —mostrando patrones inestables, resonancias atípicas, temperaturas inconsistentes y fracturas que solo aparecían ante ciertos tipos de observación— su tranquilidad, o su ceguera, los llevaba a descartar cualquier evidencia como errores propios de la inexperiencia.
De ese modo, los únicos que intentaban entender el fenómeno eran los que recibían las respuestas más inquietantes. Y esa diferencia, registrada en silencio por sus sensores, fue la pista que nunca lograron descifrar a tiempo.
El detonante ocurrió una mañana aparentemente normal. Los investigadores habían decidido instalar instrumentos adicionales en el flanco occidental, un sector que nadie había considerado lo bastante interesante. Allí encontraron un dique interno extremadamente delgado, una barrera que separaba dos cámaras presurizadas. Una estructura frágil, casi improbable, que explicaba la irregularidad del relieve.
Mientras analizaban los datos, uno de ellos identificó un patrón: la montaña contenía su actividad según quién la examinara.
Ese reconocimiento —dicho en voz alta, anotado en un cuaderno y registrado por sensores— coincidió con un incremento instantáneo de presión. No hubo sismicidad previa ni señales clásicas. Solo un ascenso abrupto, directo, absoluto.
El sistema, que llevaba años acumulando tensión sin liberarla, no toleró esa cercanía, esa exactitud, esa comprensión.
La erupción fue inmediata.
Una columna oscura ascendió al cielo. El flujo piroclástico descendió a tal velocidad que arrasó en segundos con los campamentos, los instrumentos, las rutas y cualquier forma de vida cercana. El equipo veterano, confiado en su propia lectura, fue alcanzado primero. El joven, demasiado cerca del núcleo, no tuvo oportunidad alguna.
Pero lo más sorprendente sucedió después.
El volcán —si es que alguna vez mereció ese nombre— no dejó rastro de sí mismo. No quedó cono ni cráter ni borde. Ni siquiera una caldera que permitiera estudiar la morfología del colapso. La explosión fue tan profunda que desintegró la estructura entera, como si el relieve hubiera dependido exclusivamente de la presión que lo mantenía unido.
Los mapas debieron corregirse: donde antes existía una elevación menor, casi olvidada, ahora había un vacío.
Y, sin embargo, contra toda lógica geológica, el entorno cambió.
De la absoluta aridez surgieron brotes verdes. El suelo, antes semejante al cemento, se volvió fértil. Los escasos manantiales subterráneos emergieron como pequeños cursos de agua cristalina que fueron ensanchándose hasta convertirse en ríos llenos de peces que atraían pájaros. El aire, antes opresivo, se volvió ligero.
El paisaje se transformó en un paraje inesperadamente paradisíaco y luminoso. Parecía imposible que solo unos meses antes hubiera albergado el escenario monótono y exhausto previo a la erupción.
A pesar de las muertes y del vacío donde antes se erguía la montaña, el lugar renació.
Renació de un modo que nadie puede explicar del todo.
Hoy la zona es un espacio casi inimaginable: fértil, sereno, lleno de vida.
Un lugar donde la devastación inicial dio paso a algo que no debería existir; algo que solo se reveló cuando el volcán se destruyó a sí mismo y transformó todo a su alrededor.
Y estaba allí esperándome, para que yo lo convirtiera en algo aún mejor.
Una joya…
Me quedé esperando una conclusión filosófica o un último mensaje, pero mi interlocutor bebió el último trago de su Madeira número quince, me dio unas ceremoniosas buenas noches y se retiró a sus aposentos temporales.
Al terminar su relato, mi único pensamiento fue: definitivamente, el volcán siempre tuvo claro a quién quería mantener a su alrededor.